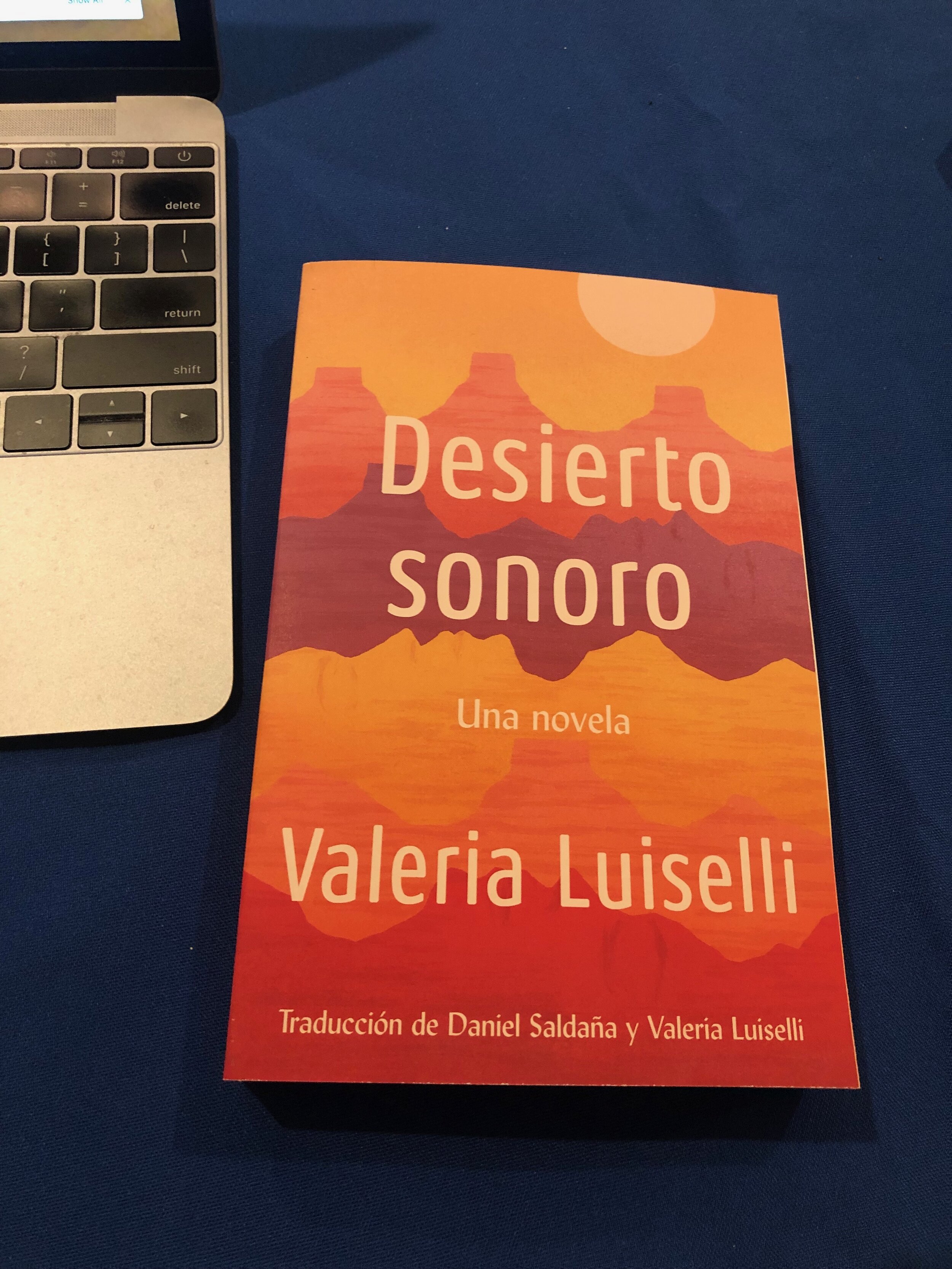De Poeta en Nueva York a The Wall. Retratos del despojo
20 de octubre 2020. Si Nueva York es la “capital del mundo”, lo es también, y de manera magnificada, la capital de los Estados Unidos. Esta hipérbole descansa sobre la idea modernista de que la ciudad es el imán de la moda, del arte, del teatro de la Gran Vía Blanca, de Wall Street, de la multiculturalidad, la ciudad de todos, la ciudad anónima, donde todo se funde y se mezcla sin mezclarse. Nueva York es, sobre todo, metáfora de sí misma. Un palíndrome global que se lee de adelante hacia atrás pero también desde arriba hacia abajo y se atreve, de vez en cuando, fugazmente, a leerse de abajo hacia arriba. A esa Nueva York energética compacta y difusa al mismo tiempo, llegó Federico García Lorca, en 1929, admirado de sus rascacielos y de su espíritu liberal y abierto, él, que venía en un viaje de escape emocional y buscando un respiro de la creciente represión moralista contra los artistas y escritores durante la dictadura de Primo de Rivera.
A lo largo de los nueve meses que le tomó su estancia en NY, acompañado de su amigo Fernando de los Ríos, Lorca habría de presenciar el comienzo de la Gran Depresión, que empieza a pocos meses de estar allí, y a ver de cerca el racismo y la segregación que enfrentaba la comunidad negra de la ciudad. Estos dos males recorren de manera intricada y visceral muchos de los poemas que van surgiendo y transformando su escritura. Lorca llega a NY precedido ya por la amplia difusión de su poesía y su teatro en España y el mundo hispanohablante pero a la vez agobiado por la censura que comienza a enfrentar su obra. Una poesía y teatro de retratos sociales conectados con el juglarismo histórico del sur español en su abrazo a la gitanería, lo morisco, lo negro, afiliación que como señala Gibson (1) demuestran el compromiso que Lorca mostró de modo consistente hacia los destituídos. Pronto encontró que barnizado con su apabullante progresismo, NY era una ciudad donde el racismo, la segregación y supremacismo blanco eran rampantes. Una ciudad donde cada parada del metro, en plena expansión en esos años, atravesaba una geografía que describía la estratificación social de sus vecindarios y sus mundos ajenos. Ese entorno alucinante no podía producir otra cosa que una asociación con su propio mundo español de racismo y segregación para los que ya no era pertinente la cercanía entre lo humano y lo natural porque la vida de la urbe había quebrado esa posibilidad.
Emerge de allí una poesía de imaginería y formas cercanas y al mismo tiempo transgresoras del surrealismo y el expresionismo en las que como indicaba Lorca, “[r]esponden a mi nueva manera espiritualista, emoción pura, descarnada, desligada del control lógico, pero [a la vez antecedido] de una lógica poética” (2). En estos poemas todavía está latente un subsuelo fijo y recurrente del paisaje andalúz, mientras alterna con la vanguardia y el mundo agobiante de la gran urbe. En la colección de poemas de Poeta en Nueva York, Lorca le toma el pulso no al NY de los rascacielos sino al de la deshumanización, al de la suplantación de lo natural por un entramado de edificios y barrios segregados. Una inmensa proporción de aquella comunidad afroamericana era parte de la Primera Gran Migración que se inicia en 1915 y se extiende hasta 1940, gente hijos de ex-esclavos que huían de la opresión en los estados del sur y terminaban enfrentados, en este mundo de los libres, a las mismas o nuevas formas de opresión.
En “Panorama ciego de NY”, uno de los varios poemas de la colección, evoca el drama ontológico de una sociedad fundada sobre la idea de la prosperidad que ahora se derrumbaba en dos días y una noche con el crac de la bolsa de valores:
Todos comprenden el dolor que se relaciona con la muerte,
pero el verdadero dolor no está presente en el espíritu.
No está en el aire ni en nuestra vida,
ni en estas terrazas llenas de humo.
El verdadero dolor que mantiene despiertas las cosas
es una pequeña quemadura infinita
en los ojos inocentes de los otros sistemas.
En una conferencia que dio en Madrid al regreso de su viaje a Estados Unidos y Cuba, Lorca describiría el derrumbe financiero de Wall Street, como un “[i]mpresionante y cruel… espectáculo de suicidas, de gentes histéricas y grupos desmayados. Espectáculo terrible, pero sin grandeza”(3).
En “Norma y paraíso de los negros” la población afroestadounidense está sumergida en un “azul sin historia”, o de una historia que les ha sido negada, borrada, silenciada a fin de que puedan seguir explotados, con largas jornadas de trabajo y bajos salarios en la construcción de la mole de cemento y hierro del Chrysler Building. Es allí donde “queda el hueco de la danza sobre las últimas cenizas”. El paraíso es la nada y su norma es el desamparo. En el poema “El rey de Harlem“, los versos se desplazan hacia ese vecindario particular, donde, para llegar,
Es preciso cruzar los puentes
y llegar al rumor negro
para que el perfume de pulmón
nos golpee las sienes con su vestido
de caliente piña
y entrar a esa otredad con la que Lorca estaba familiarizado en el sur de España pero que en Nueva York está conectada con el proyecto del progreso material que le era todavía ajeno a España en esos años. El poema, que apela a una imagen estereotípica del negro como rey de un mundo natural, lejano y selvático, se instala en la ciudad que por antonomasia era percibida como la jungla de cemento. En ese sentido el poema es una parodia que destaca la marginalidad y el desarraigo, un abismo de clases donde no hay vías intermedias de reconciliación y el desasosiego y la herida que no cierra son el único soporte de lo real.
Pero de esa herida y despojo surge precisamente el arte, la literatura, la música y una apropiación del cristianismo europeo que en posesión de la comunidad afroestadounidense se transforma en una herramienta de liberación, una práctica corporal y orgánica de lo trascendente y ancestral; danza, música y espíritu en el que el sistema que le oprime externamente está incapacitado para entrar. En medio de la opresión y de un racismo feroz institucional contra la población negra que se ha perpetuado en los Estados Unidos hasta el día de hoy, la cultura afroestadounidense es sin dudas una de las más vigorosas del país pese a que su esencia todavía sigue en los márgenes de lo otro. A la par de Lorca, numerosos poetas afroestadounidenses de NY y de todo el país también han producido una poesía que refleja el drama y el empuje de la comunidad negra como W. E. B. Du Bois, Arna Bontemps, Langston Hughes, Sterling Brown, Jean Toomer, Audre Lorde, Gwendolyn Brooks.
Las décadas posteriores al viaje de Lorca a NY verían también la migración de decenas de miles de puertorriqueños y dominicanos, producto de la ocupación y la intervención de los EE UU en estas islas caribeñas. Igual que con la comunidad afroestadounidense continental la llegada de estos nuevos inmigrantes, la mayoría de ellos racializados por el sistema como personas de color (colored people) vivieron y siguen viviendo en sectores marginados y oprimidos de NY y en otras ciudades de las costas del noreste y del resto del país. A estos migrantes, que en el caso de PR es migración interna al ser la isla un territorio de los Estados Unidos, también le han cantado sus propios poetas nuyoricans y dominicanos. Como apunta Fuentes Rivera, “Su desarrollo está vinculado no sólo con la ideología, el dinamismo y la creatividad que guió a los movimientos de liberación en América Latina y el Caribe sino también —y aún más cercanos— al movimiento pro derechos civiles, el “Black Power”, los movimientos chicano y puertorriqueño junto al feminista, que surgen en Estados Unidos durante esa época” (4).
The Wall, desde el otro margen
En las antípodas de Nueva York, al sur denigrado por pobre, moreno y anticivilizado, está la frontera de los Estados Unidos con México. Sin el glamour y el cosmopolitismo de la gran urbe del Hudson River y el East River, está el enemigo —la fabricación imperial del enemigo fronterizo, siempre sediento de sangre y crimen, que tiene también su propio río, no apacible ni idílico, sino un río Bravo, convertido por décadas en trampa y sepultura de miles que han perdido sus vidas tratando de cruzar una frontera que por siglos fue suya. 3.169 kilómetros que son, como quizá ninguna otra frontera en el mundo, una herida sin cicatríz posible. Uno de los más recientes trabajos literarios sobre esa franja que va de mar a mar, es el extenso poema en cuatro secciones de Ilan Stavans, mexicano nacionalizado estadounidense, ensayista cultural, narrador, poeta, profesor de Cultura Latinoamericana y Latina en el Amherst College, de Massachusetts. Movido por las agresiones verbales de Donald Trump contra los mexicanos y su furioso empeño y bandera electoral de construir (o terminar de construir) un muro, Stavans emprendió un viaje a lo largo de esta frontera como “una fuerza llamándome, una compulsión para ir y ver dónde ese muro ya había sido construido; tocarlo, olerlo, hablar con la gente que vive a ambos lados, comer su comida, ver dónde hay atracciones turísticas [en] esa extensión increíblemente laberíntica” (5)
En unos cuantos días después de regresar de aquel viaje, Stavans crea el poema que, como en el caso de Lorca en Nueva York, significa también una transformación en el escritor mexicano, instalado existencialmente (como los demás latinoamericanos en EE UU) a ambos lados de la frontera, y en el caso de Stavans en más de dos lados como mexicano judío. The Wall está escrito en inglés, español y espanglish, ese impulso múltiple de la lengua que se vuelve natural en quienes viven en los bordes de una cultura como la mexicana y latina y hablantes de lenguas indígenas que se resisten a la asimilación y a la falsa gratuidad del melting pot. Su estructura es la de un poema experimental, una especie de vanguardia posmodernista en el que la disposición vertical de las letras sugiere no solo los quiebres naturales de las montañas, colinas, ríos y desiertos de la frontera sino del muro de metal que atraviesa antinaturalmente aquel paisaje.
Dentro de la organidad de ese simbolismo, la disposición de las palabras son apenas un artificio, como es un artificio fácilmente destruible el muro. Pero lo que destruye los muros es el espíritu interno liberador engendrado en las palabras, en la palabra. La verbalización del poema, su lectura, su recitación y su performance, ponen en evidencia la fragilidad y la desnudez del muro, su podredumbre vital. Traduzco aquí libremente una parte del poema en el cual, como en la mayor parte del poema, cada línea está compuesta por una sola palabra:
Yo exploro a fin de construir una cartografía de lo que era y será. Hoy da su lugar al pasado conforme nace el futuro. Los mapas, dijo Joseph Conrad, son “espacios blancos” que llegan a ser espacios de tinieblas. Los mapas son trampas. El mundo verdadero está afuera, más allá, incontenido.
Y luego el poema se vuelve connotativamente por unos instantes al castellano,
Yo soy el mapa de mí mismo.
Y de vuelta al inglés,
Yo vengo a través de la playa de Bagdad, Tamaulipas, donde caravanas de camellos cargaron sal durante la Guerra Civil.
El poema navega en la complejidad de una historia que busca ser una respuesta a la burda linealidad y el vacío antihumano que se produce contra los que habitan al lado sur de esta frontera en la cual el asedio de la guardia fronteriza de Estados Unidos y de ICE creó un clima de desarraigo y separación entre individuos y familias, entre la esperanza y el olvido. Una frontera que fractura los cuerpos y las palabras:
Mi madre estuvo de acuerdo con una separación: la habitación ya no está más: uno, dos —otro ladrillo en el muro. Yo miré hasta los extremos del reino, la pregunta pronunciada: ¿quién eres TÚ?... Y tú eres bultos, variados y sin forma en las fotos de mi hermano, de la misma manera en que él probablemente mira las fotos mías.
En la sección final el poeta llega a Tijuana. Allí se encuentra con un paisano mexicano que lo guía o lo pierde, según se le mire, por los vericuetos de esta ciudad malentendida, la frontera más transitada del mundo en la que el dueño de un bar me muestra un mapa de México anterior a 1835: incluye Alta California, Nuevo México y el “territorio disputado”. “¿De quién es el Destino Manifiesto?, pregunta el dueño. Nosotros no estamos tomando nada que no nos perteneciera en primer lugar. Y añade: Ellos lo llaman el Suroeste. El Suroeste ¿de qué? Y el poema concluye sin concluir hasta que termine el despojo y se vuelva a un origen reimaginado: El fin es el comienzo y el comienzo es el fin. No hay un fin de la jornada. No hay un fin al final. La muerte siempre está a la espera. La muerte es el único sendero. La muerte está al otro lado del precipicio. La muerte es libertad total. Yo entiendo ahora que la habitación, el muro, el altar y yo todos estamos hechos de…
The Wall, se abre como la continuación de un testimonio y un complemento a Poeta en Nueva York. Sus palabras visualizan a esta otra comunidad perseguida y denostada, la latina, que se asocia y se disocia de la afroestadounidense como estrategias de las biopolíticas del poder. Los dos poemarios ilustran y crean paralelismos de realidades políticas raciales que han estado presentes desde el proyecto fundacional de los Estados Unidos y de su expansionismo territorial. Separados por una distancia que atraviesa gran parte del siglo 20 y lo que va corrido del 21, estas dos obras son referencias en la formación de una cartografía literaria sobre la persistencia de las iniquidades sociales y raciales que han padecido y siguen padeciendo las poblaciones negras y latinas, y otras no referidas aquí como las indígenas, las asiáticas y otras comunidades minoritarias, que sumadas en su conjunto constituyen actualmente cerca del 50 por ciento del total de la población estadounidense.
La historia apunta hacia cambios generacionales imparables cuando el capital cultural y su participación de siglos en la formación de este país sean establecidos como parte de la norma y no lo ex-céntrico y relegado; donde lo negro, latino, indígena, asiático, no sea lo excepcional y exótico, lo otro, sino el centro compartido y enriquecido de la cultura de un país otro. Cuando se observa la resistencia y la gestión del poder que administra el discurso de la exclusión y el supremacismo, sabemos que la utopía de un mundo de justicia y equidad para todos está lejos de concretarse aún. Entre tanto, los textos literarios, como el arte en general, son una parte fundamental del activismo que ayuda a derribar los muros del odio, el miedo y la segregación, ya sea que se produzcan en Nueva York o en la frontera sur.
Obras citadas:
1) Gibson, Ian. El asesinato de García Lorca. Ediciones B, Barcelona, 2018, 2.
2) García Lorca, Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1966. “Carta a Sebastián Gash”, 1654.
3) García Lorca, Federico. Prosa, 1. Primeras prosas, conferencias, alocuciones, homenajes, varia, vida, poética, antecríticas, entrevistas y declaraciones. Obras, VI. Edición de Miguel García-Posada. Ediciones Akal, Madrid, 1994.
4) Fuentes Rivera, Ada G. La estética nuyorican: una estética fundacional. “From Home to the Crack House: aproximaciones a la narrativa de Abraham Rodríguez, Jr.” de diciembre de 1999; SUNY-STONY BROOK.
5) Obregón, Raquel. Interview: “The Wall, Ilan Stavans On His New Book Of Poetry. New England Public Media, NEPM, April 10, 2018.
(Publicado en Hispanicla.com, 2 de noviembre, 2020)