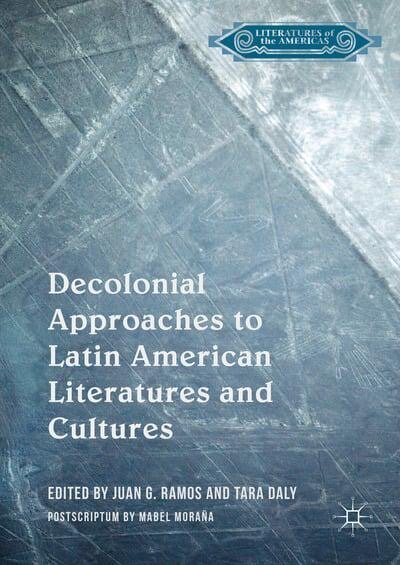Ramos, Juan G., Daly, y Jara Daly, eds. Decolonial Approaches to Latin American Literatures and Cultures. New York: Palgrave Macmillan, 2016. Pp. 236. ISBN: 978-1-137-60312-8.
Valentin González-Bohórquez
Los estudios decoloniales son un campo académico relativamente nuevo, que han recibido un impulso decisivo en la academia desde comienzos del nuevo siglo con los trabajos de Enrique Dussel, Anibal Quijano y Walter Mignolo, entre otros. La decolonialidad busca desplazar el concepto de América “Latina” desde el constructo ideológico eurocéntrico hacia formas de conocimiento y cultura que incluyan la complejidad y diversidad de la región. La contribución de esta antología de once ensayos, editada por Juan G. Ramos y Tara Daly, radica en la discusión de conceptos decoloniales en áreas de la cultura material y la literatura, discusión que había estado orientada hasta ahora mayormente hacia las humanidades y las ciencias sociales. En su conjunto, los trabajos presentan un cuestionamiento de la idea de América “Latina”, término acuñado por el expansionismo francés en la segunda mitad siglo diecinueve, y endosado eventualmente por las élites criollas, que deja al margen a los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y otras minorías. Cada trabajo aborda aspectos de la cultura visual y letrada, en tensión con lo que Quijano define como la matríz de la colonialidad del poder, una perpetuación de las relaciones dominador-subalterno en la esfera biopolítica.
Como especifica la introducción, cada capítulo inicia (o continúa) un diálogo proponiendo aproximaciones decoloniales a materiales literarios y de la cultura tangible de América “Latina”. Los artículos están organizados en cuatro secciones. La primera de ellas, “Undisciplining ‘Spanish’ and ‘Literature’”, incluye dos textos. Uno de Sara Castro-Klarén, profesora de literatura y cultura latinoamericanas de Johns Hopkins University, en el que critica la visión encasillada de los departamentos de lenguas (“stall mentality”, 16), la orientación eurocentrista que mantiene el currículo de la especialidad, y el estudio periodizado de la literatura. Horacio Legrás, profesor de literatura latinoamericana en University of California, Irvine, señala la falta de estudios decoloniales interactuando con textos de ficción, e indica que dichas relaciones surgen no del autor, “but of the author’s other. This other […] is the theoretical supplement of those injured subjectivities that decolonial theory makes it its task to understand and vindicate” (30) .
La segunda sección, “Decolonizing Translation and Representations of the Indigenous”, incluye ensayos de lo que Zairong Xiang, investigador del ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry, denomina “the coloniality of translation” (40). Xiang elabora sobre el problema logocéntrico de la nominación al español de nombres de dioses nahua cuya cosmología no se inserta en los binomios masculino/femenino de las lenguas europeas, toda vez que, como ocurre con Ometeotl, la divinidad suprema nahua, comporta la dualidad Señor/Señora (Omecihuatl y Ometecuhtli), o puede incluso ser una triada, en la que femenino/masculino están “in constant mutual interaction, flowing into each other” (42). Antonia Carcelén Estrada, instructora de español del College of the Holy Cross, utiliza por su parte distintas instancias de traducción para mostrar cómo “their patriarcal [Spanish-Quechua] sedimentations occur at the expenses of indigenous women, let behind in time and space” (58). Arturo Arias, profesor de humanidades de University of California, Merced, concluye esta sección destacando la cuantiosa producción editorial de autores nativos en décadas recientes y cómo son precisamente estas “still little-known textualities [las que están produciendo] an epistemic change in the Latin American ‘lettered city’” (78).
La tercera sección, “Material Culture and Literature as Decolonial Critiques”, explora narrativas poco conocidas y la cultura material. Javier Sanjinés C., profesor de español de University of Michigan, Ann Harbor, hace un comentario semiótico y sociohistórico sobre una medalla conmemorativa de la fundación del Instituto Normal Superior de La Paz (INS), de la cual su abuelo fue el primer rector. En su análisis, devela la agenda de la colonialidad del poder hacia la población indígena y mestiza a través del programa educativo del INS. Por su parte, Tara Daly, profesora de español de Marquette University, hace una revisión decolonial de la novela de César Calvo, Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonía, anotando de qué maneras el Amazonas requiere ser entendido, o no entendido, por sus propias reglas y no por epistemologías foráneas. En el tercer ensayo de esta sección, Juan G. Ramos, profesor de español del College of the Holy Cross y uno de los editores de esta colección, indaga sobre las relaciones agricultura, tecnología, fuerza laboral y lo que denomina “disruptive capital” (146) en Ecuador; Ramos examina la novela Nuestro pan, de Enrique Gil Gilbert, en la que capital y etnicidad juegan un papel central en el desplazamiento forzoso de los campesinos hacia los centros urbanos.
En la última sección, tres autores discuten otras perspectivas y problemáticas de los estudios decoloniales. Gustavo Verdesio, profesor de español de University of Michigan, comenta aspectos en los que países como Argentina y Uruguay tienen narrativas diferentes de la colonización y la presente colonialidad comparados con otras partes del continente. Elizabeth Monasterios P., profesora de literaturas latinoamericanas y estudios andinos en University of Pittsburgh, enfoca en los recientes énfasis de plurinacionalidad al abogar por un reconocimiento de la “bolivianidad” de la obra del peruano Gamaliel Churata, quien realizó una parte sustancial de su trabajo en Bolivia. Laura J. Beard, profesora de español y estudios nativos de University of Alberta, evalúa las similaridades y diferencias entre los estudios decoloniales en América Latina y los estudios nativos en Norteamérica, y señala que aquellos a menudo son rechazados por los estudiosos indigenistas, toda vez que como expresa Lee Maracle, escritor stó:lõ de British Columbia, “We’re still colonized. So postcolonialism has no meaning for us…” (202). En el “Postscriptum”, Mabel Moraña, profesora de español y de artes y ciencias en Washington University, St. Louis, observa que el proceso de la modernidad perpetuó en América Latina la matriz del poder colonial y ahondó la marginalidad y segregación de numerosos sectores de la sociedad (216).
Decolonial Approaches es una antología con el potencial de abrir nuevas vertientes de reflexión en un área de indudable interés para profesores y estudiantes universitarios y de posgrado en las humanidades, las ciencias sociales, estudios culturales y más recientemente, como lo evidencian estos ensayos, en la literatura y cultura latinoamericanas.
(Publicado en Hispania. Volume 102, Number 1, March 2019, John Hopkins University Press)