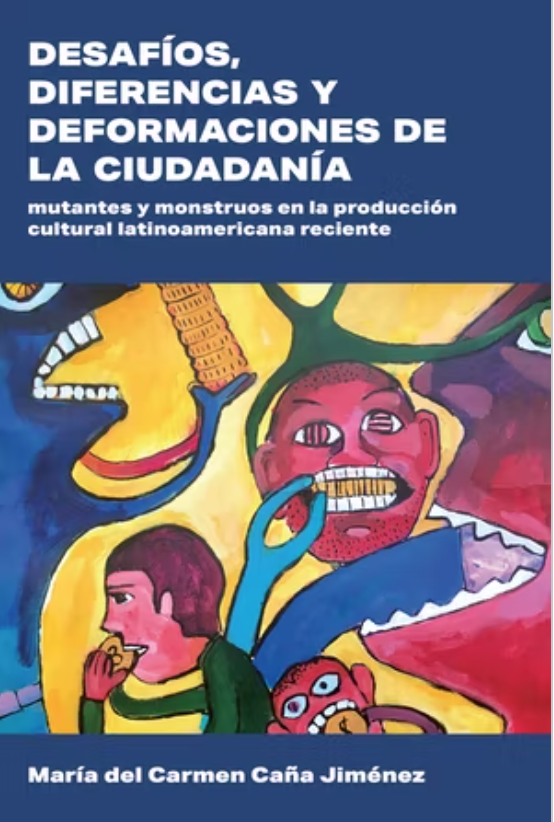Caña Jiménez, María del Carmen, editora. Desafíos, diferencias y deformaciones de la ciudadanía: Mutantes y monstruos en la producción cultural latinoamericana reciente. A Contracorriente, 2020. Pp. 230. ISBN 978-1-469-66171-1.
Valentin González-Bohórquez
Desde la última década del siglo pasado, y sobre todo a lo largo de este siglo, ha habido un creciente interés en el estudio de los conceptos y prácticas de la ciudadanía en América Latina. Autores como Miguel Rojas Mix, Adriana Gordillo, Nicholas Spadaccini y Mabel Moraña han elaborado sobre esta área desde una perspectiva histórica cultural iberoamericana. Sus trabajos están entre los primeros en usar transnominalmente tropos estéticos como los del monstruo, los zombis, los mutantes y los cíborgs, para resignificar la movilidad de individuos y comunidades enteras dentro de la estratificación social. La presente colección de ensayos sobre ciudadanía, editada por María del Carmen Caña Jiménez y titulada Desafíos, diferencias y deformaciones de la ciudadanía: Mutantes y monstruos en la producción cultural latinoamericana reciente, se ubica también dentro del análisis de la producción cultural, y en específico en la literatura y el cine; e igualmente sus autores recurren al uso de tropos como los mencionados. Pero, a diferencia de esos trabajos precedentes, que abarcan un período histórico extenso, la particularidad de estos trabajos es que centran su atención en las crisis poblacionales e identitarias engendradas por las políticas neoliberales de los últimos treinta años en los países latinoamericanos.
En la introducción, Caña Jiménez hace un resumen de la evolución del concepto de ciudadanía desde la ética política aristotélica sobre la organización de la ciudad-estado, llegando hasta el presente. La serie de conferencias del sociólogo inglés Thomas H. Marshall en 1949, en los años de reconstrucción, le sirve a la autora para destacar las aspiraciones de Occidente que concibe la ciudadanía como “la pertenencia a una determinada comunidad o territorio político”, de donde emanan “una serie de derechos y deberes con el consecuente amparo, protección y defensa de estos derechos por parte del Estado” (2–3). La autora analiza cómo la implementación de estos principios, garantizados en documentos como la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos, ha sido una promesa fallida y una herida constante en el ámbito latinoamericano.
El volumen está integrado por cuatro secciones, cada una de las cuales incluye dos ensayos. La primera sección, “Desechos del neoliberalismo”, inicia con un estudio de Wesley Costa de Moraes sobre aspectos de marginación e inclusión en la novela O invasor, de Marçal Aquino. La novela se ubica en el este de São Paulo, habitado mayormente por emigrantes del noreste empobrecido, que de Moraes describe como un “déficit de ciudadanía”, lo que en última instancia resulta en un “déficit de humanidad” (23). La ciudad es planteada “como paradigma de desajuste económico, político y social . . . como la entidad monstruosa por excelencia” (25). En el segundo ensayo, Caña Jiménez da una mirada a aspectos éticos y estéticos en la película argentina-venezolana El patrón, radiografía de un crimen, dirigida por el argentino Sebastián Schindel. Caña Jiménez propone la figura del zombi para establecer un paralelo entre el proyecto fundacional civilizatorio argentino del siglo XIX y la imagen contemporánea “del ciudadano biopolíticamente endeudado” (61), en la sociedad neoliberal.
La segunda sección presta atención a las “Escrituras monstruosas”. Contiene un ensayo de la lingüista Lucía Herrera Montero que explora “La parte de los crímenes”, cuarta sección de 2666, la novela póstuma de Roberto Bolaño, en la que el novelista chileno hace un crudo retrato forense sobre los asesinatos de mujeres en Santa Teresa/Ciudad Juárez, un territorio fronterizo y desértico en que las víctimas son devoradas en gran medida por empresas extranjeras que se lucran de estas vidas desechables. Por su parte, Sergio Villalobos-Ruminott indaga sobre lo monstruoso en los textos del argentino Osvaldo Lamborghini desde el sentido polisémico de lo anestético, donde lo narrado “conlleva una suspensión de la anestesia constitutiva de la estetización de la violencia, [convirtiéndola en la] condición regular de la historia” (99).
En la sección tres, “Resistencias y reparaciones”, Antonio Córdoba discute sobre Iris, la novela indígena y de minería de Edmundo Paz Soldán, en la que los poderes coloniales y neocoloniales transforman metonímicamente a los indígenas en mutantes de ciencia ficción, vulnerables siempre a las disposiciones etnocidas del poder. De acuerdo a Córdoba, Iris representa también una reversión de la historia en la que el mutante se transforma en una figura mesiánica. Sandra Garabano hace a su vez una detallada disección del documental El botón de nácar, de Patricio Guzmán, destacando cómo esta producción fílmica busca desarticular la agenda positivista que se impuso desde el siglo XIX a los ecosistemas terrestres y acuáticos chilenos.
A diferencia de las secciones anteriores que se centran en trabajos literarios y cinematográficos individuales, la cuarta y última sección, “Tropos y géneros” consta de dos ensayos historiográficos sobre el tema de las deformaciones de la ciudadanía. El primero, de Persephone Braham, aborda el tropo del hambre “vital, espiritual y económica” (183) en una serie de obras de ficción sociopolítica de autores puertorriqueños en diferentes etapas de la historia del país. La autora dedica particular atención a Ánima Sola: Hambre, de Pedro Cabiya, ilustrada por Israel González, una novela gráfica poblada de vampiros, cíborgs, mutantes y extraterrestres que, en palabras de Braham, “encarnan la radical abyección del colonialismo” (192), entretanto que plantea una narrativa contracolonial. El ensayo final, de Vinodh Venkatesh, delinea una antología del cine de superhéroes latinoamericanos, cuyos orígenes radican en el género de los luchadores mexicanos al final de la Época de Oro (1930–69), y en una más reciente etapa en el siglo XXI que coincide con la emergencia del modelo neoliberal. Venkatesh establece algunos paralelos entre el cine de superhéroes de Hollywood y el de Latinoamérica y observa que mientras el superhéroe estadounidense lucha por la defensa del status quo, el superhéroe latinoamericano actúa como “un actor biopolítico que [cuestiona el concepto de] ciudadanía y la subjetividad en el momento contemporáneo” (208).
Esta colección de ensayos resulta de especial interés para profesores y estudiantes universitarios de ciencias políticas y sociales y de estudios culturales y de literatura latinoamericana. Sin duda, promete ser un campo fecundo para continuar explorando las prácticas neoliberales y sus efectos en la geopolíticas latinoamericanas y globales, y las continuas y forzadas reacomodaciones sociales que determinan la calidad de vida de los sujetos-ciudadanos.
(Publicado originalmente en Hispania. Volume 105, Number 1, March 2022, pp. 137-139. John Hopkins University Press)